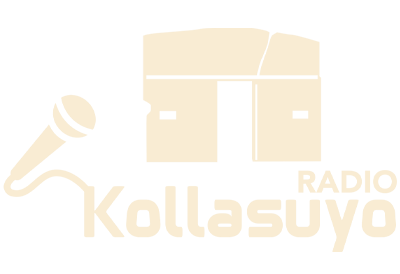Aunque lo más seguro es que no sea cierta, la historia dice que Robert Louis Stevenson tuvo un sueño o, mejor dicho, tuvo una pesadilla donde aparecía un doctor que experimentaba con la parte malévola del ser humano. Así quiso la leyenda que Stevenson escribiese el relato fundacional donde aparece la dualidad de la naturaleza humana.
El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde se publicó por primera vez en 1886. Desde entonces hasta hoy, sirve de ejemplo cada vez que toca señalar nuestro lado oscuro, nuestra naturaleza trastornada; una alteración que bien podemos trasladar al reino animal y, en especial, a los delfines; animales sociables y comunicativos que ya aparecen en los primeros relatos de nuestra civilización cuando nos hablan de Apolo, quien tomó forma de delfín para atraer a un barco cretense lleno de mercaderes con el fin de que estos se hicieran sacerdotes de un santuario llamado de Delfos, obviamente bautizado así en honor de la conversión de Apolo en delfín.
Pero, dejando a un lado la mitología, son muchas las historias de delfines juguetones y salvadores que se nos presentan como el mejor amigo del hombre. Sin ir más lejos, hace un par de años, una manada de delfines formó un círculo de defensa alrededor de un nadador para protegerlo del ataque de un tiburón blanco en las costas de Nueva Zelanda. Incluso, un delfín del puerto de Manfredonia salvó la vida a un chico de 14 años que, sin saber nadar, se cayó al mar desde un barco. Lo rescató y lo llevó hasta el barco de nuevo.
Con todo, los delfines tienen también su lado oscuro, una cara de la que poco o nada se habla y de la que hoy toca hablar aquí, y cuya historia se remonta a millones de años atrás, cuando los antepasados de los delfines andaban por tierra. Porque todos los cetáceos son descendientes de mamíferos terrestres. De aquel mundo perdido nos llegan algunas hipótesis. Por un lado, se habla de los mesoniquios, mamíferos carnívoros con pintas de lobo que decidieron evolucionar sumergiéndose en el océano. Por otro lado, la hipótesis más certera, debido a la genética de ambos, es la que apunta a los delfines como descendientes de los artiodáctilos, cuyos familiares más cercanos serían los hipopótamos.
Dejando a un lado su árbol genealógico, cabe suponer que el desarrollo cerebral de estos simpáticos mamíferos alcanza la crueldad de los seres humanos; sobre todo cuando se trata de jugar a juegos siniestros como a la pelota con el pez globo, o con crías de su propia especie hasta matarlas. También, al igual que el ser humano, los delfines buscan sexo por placer; por diversión se agrupan en manadas y acosan a las hembras de su especie.
Por estos asuntos, lejos de los mesoniquios y de los artiodáctilos, es posible encontrar un eslabón perdido entre el delfín y el ser humano. Tal vez lo encontró el inconsciente de Robert Louis Stevenson una noche de fiebre y pesadilla, alcanzando el sustrato de un mundo perdido en la noche de los tiempos.
El hacha de piedra es una sección donde Montero Glez, con voluntad de prosa, ejerce su asedio particular a la realidad científica para manifestar que ciencia y arte son formas complementarias de conocimiento.
Fuente: EL PAÍS