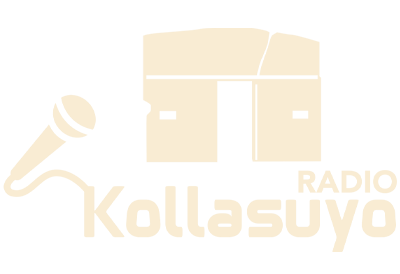La caída del narco más temido no ocurrió en un tiroteo épico sino en un derrumbe íntimo: paranoia, llamadas fatales, un refugio improvisado y acorralado por sus enemigos y su propio miedo. Una carrera hacia un techo que se terminó convirtiendo en un laberinto del que ya no tenía salida. La versión del suicidio y la ejecución que aún divide a Colombia
El 2 de diciembre de 1993, cuando las balas todavía humeaban en el caserío de Medellín y un helicóptero vibraba sobre los techos como un presagio inevitable, el mito de Pablo Emilio Escobar Gaviria llegaba a su final. No era ya el patrón todopoderoso, el que había ordenado decenas de bombas y miles de asesinatos, el que manejó a Colombia como si fuera una finca privada. Era un hombre perturbado, aterrado, enloquecido, disfrazado con peluca y gorrita, viviendo a saltos, prófugo de todos, totalmente alterado y traicionado por su propia mente.
Después de la fuga de La Catedral en julio del 92, aquella cárcel diseñada a medida donde había mandado construir hasta una cancha de fútbol y supo jugar con ídolos de la talla de Francisco Pancho Maturana, Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, Luis Alfonso Fajardo, Víctor Aristízabal y el arquero René Higuita, Escobar se deshilachó como un animal acorralado. Sus enemigos de siempre —el Estado, los cárteles rivales, los paramilitares de Los Pepes— y hasta los que antes se le arrodillaban, lo buscaban para borrarlo del mapa. Él lo sabía. Pero lo que más lo atormentaba no era la muerte: como buen bandido mafioso, era la posibilidad de que masacraran a su esposa, a sus hijos, a cualquiera que llevara su sangre.
Al huir, atrás quedó de un plumazo su calabozo vip en suite, cómodo, de varios metros cuadrados y con vista a la ciudad, donde su mujer, Victoria Eugenia Henao, y sus hijos podían visitarlo y quedarse con él el tiempo que quisiera sin ningún tipo de restricciones. Allí todo estaba inspirado y ambientado por su esposa, para quien el arte se había vuelto una pasión irrefrenable a través de los años, lo que la llevó a convertirse en una experta que llegó a contar con obras de autores excelsos como Claudio Bravo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Luis Caballero, Olga de Amaral, Rodrigo Arenas Betancourt, Édgar Negret, Darío Morales, Enrique Grau, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Igor Mitoraj y Auguste Rodin.
Curiosamente, junto a una especie de despacho que Pablo tenía en la cárcel, adonde también llegaban lo que él llamaba “visitas especiales” —mujeres contratadas para satisfacer sus deseos sexuales y los de sus secuaces— aparecía imponente hasta un retrato de Ernesto Che Guevara. Pero al decidir y concretar su fuga, ya fuera de la prisión, Pablo Escobar se había convertido en un hombre perdido, sin rumbo y él lo sabía.

Las noches en las que el capo narco pedía ayuda
Aunque cuesta imaginarlo, hubo noches en las que el hombre que manejó un ejército de sicarios debió tocar una puerta como un niño asustado. Fue en octubre de 1992 cuando llegó, disfrazado y tembloroso, a la casa de su prima Luz, en el barrio La Paz de Envigado, donde él mismo se había formado como mafioso.
Luz quedó paralizada al verlo: ya no era el familiar ostentoso que llegaba rodeado de guardaespaldas, sino una sombra con una peluca desteñida, lentes espejados y una voz que apenas salía del cuerpo. “Necesito que me cuides, prima”, le dijo, casi suplicando. Y Luz aceptó sin dudar, aunque sabía que alojarlo era como firmar su sentencia de muerte.
Los Pepes —“Perseguidos por Pablo Escobar”— ya recorrían la zona como depredadores. Reventaban puertas, señalaban casas, interrogaban vecinos. Pablo entraba y salía de allí con la certeza de que cada movimiento podía delatarlo. Pero no tenía más opciones. Había perdido sicarios, socios, escondites, casi todo. Solo le quedaba la familia, y justamente por eso no podía acercarse a ella.
La casa que iba a salvarlo… y lo enterró
Por pedido suyo, Luz compró meses después una casa en el barrio Los Olivos de Medellín: dos plantas, living grande, tres dormitorios, cocina sencilla, dos baños, garage y un techo de salida fácil, detalle que a Escobar le pareció casi un signo de destino. Esa vivienda sería su último refugio.
Juan Pablo Escobar reconstruyó todo con precisión quirúrgica en su libro Pablo Escobar In Fraganti de Editorial Planeta: su padre y Luz se habían visto durante un año entero planeando ese escondite. Pero el lugar que había sido pensado para devolverle seguridad los albergó apenas diez días.
Pablo llegó allí ya desquiciado. Caminaba sin descanso, murmuraba estrategias, se angustiaba por la suerte de su esposa Victoria Eugenia y de sus hijos, Manuela y Juan Pablo, quienes estaban intentando exiliarse mientras él perdía la cordura.
Cuando supo que Alemania los había rechazado y devuelto en el mismo avión, algo en su cabeza hizo un ruido irreversible. “Si a mí no me encuentran, van por ellos”, repetía. Todo se le venía encima.

El capo que intentó volver al delito para no morir
La desesperación lo empujó a un plan absurdo: volver a generar dinero secuestrando millonarios en diciembre, aprovechando la relajación navideña de las fiestas de fin de año. Aseguraba que tenía un ejército listo para acompañarlo, “decenas de jóvenes armados hasta los dientes”, aunque la mayoría ya estaba muerto, preso o había desertado. Era una fantasía, una manera torpe de no admitir que estaba acabado.
El 1 de diciembre cumplió 44 años. Luz le llevó una torta de chocolate y una botella de champagne. Brindaron, pero el ambiente estaba cargado de un silencio espeso. Pablo comió poco, habló menos y se fue a recostar. La fiesta era una parodia: él ya no vivía en la realidad, conectado, sino en un estado perpetuo de alarma.
El teléfono que nunca debió sonar
El mediodía siguiente se despertó tarde, como siempre, y volvió a hacer llamadas. Su prima lo había advertido mil veces: “No llame, que lo rastrean”. Pero él insistió. Hizo contacto con “El Gordo”, con personajes irrelevantes, llamó incluso a un celular que le había hecho llegar a su suegra, Nora, un número que solo debía usarse en emergencias extremas.
Cuando Nora descolgó, alguien más atendió. En ese mismo instante un helicóptero retumbó sobre el techo de Los Olivos. Nora cortó. Pablo comprendió, pero era demasiado tarde. Luz, que debía regresar temprano con almuerzo, no logró llegar a tiempo. Auxilió a alguien en la calle, se retrasó unos minutos y cuando se aproximó al barrio percibió algo que no olvidó jamás: patrullas, gritos, puertas violadas, soldados trepando techos. Supo que no debía seguir. Dio media vuelta y huyó. Minutos después, la noticia sacudió Medellín: “Cayó Pablo Escobar”.

¿Suicidio o ejecución?
La versión del hijo fue tajante: su padre se quitó la vida. “Tuvo que elegir entre su vida o la nuestra”, escribió Juan Pablo. “Y eligió permitirnos seguir viviendo”. Era la idea que siempre los había protegido de la brutalidad exterior. Su esposa también creyó en esa posibilidad durante un tiempo.
Pero cuando el clima político lo permitió, ella buscó a Carlos Castaño, líder de Los Pepes, y quiso saber la verdad. Castaño no demoró en responderle. Le contó que aquel 2 de diciembre estuvieron a punto de abortar toda la operación para atraparlo: habían neutralizado a casi toda la red de Escobar, pero él seguía escabulléndose. A los jefes policiales les advirtieron que si no aparecía de inmediato, todo quedaba cancelado y debían abandonar la búsqueda.
Todo cambió cuando alguien lo vio asomarse por una ventana del segundo piso. Entonces no dudaron y entraron. A mazazos derribaron la puerta de la vivienda. Escobar, descalzo y desorientado, corrió hacia la planta alta mientras disparaba su Sig Sauer a ciegas. Entretanto, los hombres de Castaño aprovecharon para liquidar a Limón, su último ladero. Pablo alcanzó a saltar hacia el techo de la casa contigua. Pero no llegó lejos. Castaño aseguró que recibió dos disparos: uno detrás del hombro, otro en la pierna. Suficientes para derribarlo y acabar con el mito.
El hombre que sembró terror, llorado por su familia
La paradoja final surge en la voz de su propio hijo, quien en su investigación acepta la contradicción: “Mi padre fue un bandido. Pero para nosotros fue un padre amoroso que se perdió los mejores momentos de su vida: vernos crecer, conocer a sus nietos, envejecer con mi madre”, definió.
Pablo Escobar murió acorralado, delirante, disfrazado, sin ejército, sin fortuna, sin país. Y sin más testigos que un puñado de enemigos que habían jurado destruirlo. Fue un final crudo y feroz para un hombre que durante años había decidido el destino de miles con la misma frialdad con que otros eligen una camisa. Un desenlace inevitable para quien construyó su propio laberinto de muerte.
Fuente: Infobae