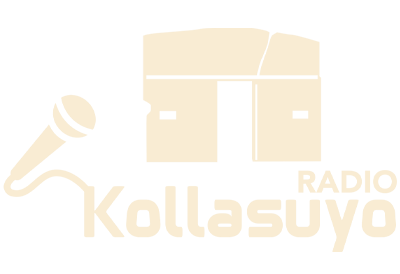A los 87 años, el actor galés repasa su vida en ‘Lo hicimos bien, chico’, donde confiesa que solo ha sido feliz en los últimos tiempos
El director Jonathan Demme fue a verle a Londres, donde Anthony Hopkins actuaba en el teatro, en M. Butterfly. Al acabar la representación de aquel sábado, ambos salieron a cenar. Los dos sabían que aquel guion titulado El silencio de los corderos albergaba algo especial. Ya estaba contratada la coprotagonista, Jodie Foster, y Demme quería a Hopkins para encarnar al villano, Hannibal Lecter. ¿Cómo lo interpretaría? “Como la supercomputadora HAL en 2001, una odisea del espacio. Silencioso e íntimo”, recuerda Hopkins (Port Talbot, Gales, 87 años) en sus recién publicadas memorias Lo hicimos bien, chico (Libros Cúpula, traducción de Eva Raventós). Con aquel thriller, Hopkins, a sus 53 años, devino de actor de prestigio a estrella mundial “y encima para todos fue uno de los mejores rodajes de nuestras vidas”.
Actor superlativo, héroe de la interpretación galesa crecido en las callejuelas de Port Talbot, alcohólico durante décadas y experto en Shakespeare. El mismo Hopkins es consciente de que su carrera contiene numerosos paralelismos con la de Richard Burton (la anterior enumeración sirve para ambos), al que conoció cuando él tenía 15 años y Burton, con 27, ya era popular, aunque no la estrella en que se convirtió posteriormente. Es curioso: ambos siempre se compararon con sus padres, y en algún momento de su vida los dos renegaron de sus progenitores. Burton, porque de él heredó su borrachera sin fin; Hopkins, porque además del alcoholismo, recibió como legado su carácter: “Yo estaba hecho de un material duro. Mi padre era así: sin tonterías, sin imprecisiones”.

La historia de Hopkins es la de un niño al que apodaron “Daniel, el zoquete”, porque no valía para nada, y “Cabeza de elefante”, porque “parecía algo inapropiada pegada en lo alto de un cuerpo enclenque”. También se daba “bien hacer el payaso”, aunque en general repite que ni sus padres ni sus profesores sabían qué hacer con él. Por eso, le enviaron a dos internados, y en el primero, un sábado por la noche, con 11 años, vio Hamlet, de Laurence Olivier. “Me quedé embelesado hasta la última línea del soliloquio”.
A los 17 años, sentado con sus padres en la cocina de detrás de la panadería que regentaban (donde dos años antes había conocido a Burton, por entonces novio de una vecina), y ante un enésimo boletín de notas que le tildaba de fracasado, “algo hizo clic” en su cabeza (expresión que repite varias veces en el libro). “Una voz tranquila y equilibrada me salió de la boca: ‘Un día os demostraré que estáis equivocados”. Pero aún no sabía que lo lograría sacando provecho de lo único que se le daba bien: recitar.

Eso pasó cuando un vecino le llevó al YMCA (los clubes de jóvenes cristianos) de su ciudad y se coló en el salón de actos, donde el grupo de teatro ensayaba. Su primera —y única— frase en su debut en una representación de Pascua fue: “Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra”. Así comenzó su ascenso por escuelas (fue becado en el Cardiff College of Music and Drama, y ese honor salió en el periódico local en la misma página, justo al lado, que la muerte de James Dean) y compañías de teatro, en giras por provincias y en todo tipo de locales. Y viendo muchas otras representaciones: además de la huella de Burton, Hopkins confiesa la impresión que le produjo en julio de 1957 Peter O’Toole en Mirando hacia atrás con ira. También es tiempo en que su alcoholismo (“Aunque en solitario, en los bares me mantenía apartado”) y su amor por la hostilidad (“Disfrutaba de las peleas a puñetazos”) rigen y lideran su vida. Era actor, sí, aunque también el “joven matón de Gales”.
s”.

Hay una característica que Hopkins ha dejado en Hollywood, la de su interpretación calma de los villanos. La clave la encontró la primera vez que dio vida en un escenario a Yago, de Otelo. “Respiré hondo, me relajé y algo hizo clic en mi cabeza. La ansiedad que había sentido solo unos minutos antes se convirtió de repente en algo que supe que era universal. Yo no era el único. No estaba solo en mi obsesión egocéntrica. Todo el mundo experimentaba ansiedad y vacío. Yago la sentía. El comportamiento humano estaba más allá del bien y del mal. Nada era blanco o negro. Y así, interpretaría a uno de los personajes más crueles de Shakespeare sin un atisbo de mala intención”.
En ese ascenso (con alcohol) hacia el estrellato pasó por el National Theatre (dirigido entonces por Olivier, y con actores como Maggie Smith, Albert Finney o Derek Jacobi) desde octubre de 1965, o el Old Vic, y debutó en el cine en 1968 a lo grande, con O’Toole y Katharine Hepburn, en El león en invierno. También son años de enormes curdas —“La mayoría de los actores en aquella época se conocían como ‘artistas de la borrachera”— y homéricas peleas, con o sin razón, con compañeros y directores. En la década de los setenta, gracias a su talento y prestigio, trabajó muchísimo en teatro, cine y televisión, de rodajes y representaciones en Los Ángeles y Nueva York. El 29 de diciembre de 1975, a las once de la mañana, en Beverly Hills, dejó de beber. No recordaba dónde había dejado el coche ni cómo había llegado a la cama. Su miedo a morir o a matar a alguien por conducir ebrio le empujó a la sobriedad.

Sin embargo, no todo el mundo aceptó sus disculpas por comportamientos pasados. En 1977 se puso en contacto con su primera esposa, Petronella, y su hija Abigail, entonces de nueve años, “para intentar arreglar las cosas”. No lo logró. Hasta el día de hoy, Abigail “nunca ha parecido capaz de perdonarme por haber abandonado a la familia cuando ella era un bebé. Tenía sus razones. No puedo culparla por ello”. Su inexistente relación con su única descendiente “sigue siendo una tremenda fuente de dolor”.
Hopkins habla maravillas del rodaje de El hombre elefante y de David Lynch, en un año, 1980, en que acompañó a su padre en sus últimos meses de vida. Esa década acaba con otro éxito en el cine, La carta final (1987), y tras ocho meses representando en Londres M. Butterfly, muerto de aburrimiento e irritado por ello, recibió la llamada de su agente: había un guion interesante para él titulado El silencio de los corderos, de Ted Dally, que ya contaba con director, Jonathan Demme, y coprotagonista, Jodie Foster. Eso sí, su personaje era pequeño, un tal Lecter.

Hopkins dejó el teatro por hastío. “En cambio, el cine… Muy poca repetición. Viajes. Bien pagado. Y lo disfruto. Te mantienes activo, moviéndote siempre”. A sus 54 años cogió aquel libreto, y en la página 15 devolvió la llamada a su agencia: si había oferta en firme, la aceptaba. Hannibal Lecter le proporcionó gama y prestigio mundiales, incluso su primera estatuilla de los Oscar. Gracias a que sabía cómo urdir a Hannibal, el caníbal: “Llevo al diablo en mi interior. Todos tenemos al diablo dentro. Sé que eso asusta a la gente. La clave es encarnar a la vez dos actitudes internas que no suelen coexistir, estar ‘distante’ y ‘alerta’ al mismo tiempo”.
Y rememora un susto que se llevó de crío, al encender una luz y descubrir al lado del interruptor una araña negra enorme, “paciente e inmóvil, pero a la vez completamente alerta […]. Ese era el efecto que quería conseguir”. Por cierto, el sonido de los labios procede de su lectura, décadas antes, de Drácula, cuando Jonathan Harker se corta en Transilvania en el castillo ante un sediento conde, y este emite “una combinación muy particular de sisear y sorber”. Foster y él se mantuvieron alejados en el rodaje, y solo el último día se sentaron juntos a comer, para acabar confesándose que cada uno había pasado “miedo” con el personaje del otro.
Con el Oscar, recuerda, le dio una alegría a su madre y superó su ansiedad. Se mudó a California, le llegaron proyectos de más peso (Regreso a Howards End, Nixon, Lo que queda del día, Leyendas de pasión, Sobrevivir a Picasso, Amistad, La máscara del Zorro, ¿Conoces a Joe Black?). En 2000 le nombraron alcalde honorario de la ciudad en la que residía, Pacific Palisades, y así conoció a Stella Arroyave, una anticuaria y galerista, que se convirtió en su tercera esposa. Con ella, que es la primera que le señala que posee “rasgos asperger” (“Y vista mi tendencia a la memorización y a la repetición, es cierto”, escribe), ha alcanzado por fin la tranquilidad y la felicidad.
Ahora, Hopkins elige guiones por su interés interpretativo, porque le obliguen a un viaje exótico o por dinero. A estos últimos (vamos, el universo Marvel) los denomina NAR, porque Gregory Peck los bautizó así en el rodaje de El hidalgo de los mares: NAR, no acting required; con sacar porte, cumple. En las páginas postreras confiesa que el mejor papel que ha interpretado es el del rey Lear, y que el segundo Oscar (por El padre) le pilló durmiendo, de visita en Gales, porque no se lo esperaba. Disfruta pintando, baila en divertidos TikToks, da conferencias a actores jóvenes… Aunque antes de despedir el libro con varios de sus poemas favoritos, el galés apunta: “Los sueños pronunciados en alto se han hecho realidad”. Y de su profesión, escribe: “Cuanto menos se piensa, mejor. [Sin embargo] cuanto mayor me hago, menos cosas sé”.
Fuente: El País