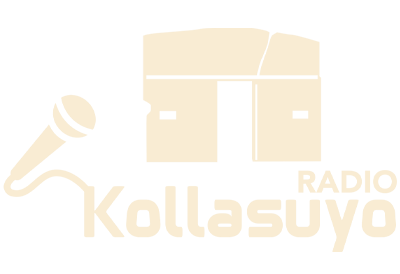Nadie se ha vuelto a contagiar de viruela en América Latina desde 1971. La región fue la tercera, después de Estados Unidos y Europa, y la primera del sur global en eliminar la enfermedad, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró globalmente erradicada una década después. América también fue el primer continente que eliminó la polio en 1994: antes de eso, unos 6.000 niños quedaban paralizados cada año por culpa de la enfermedad.
Treinta años después, una región conocida por sus campañas titánicas de vacunación está asediada por noticias de la reemergencia de enfermedades. Enfermedades que pueden ser controladas a través de la inmunización. En cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este 2025 se han registrado 2.318 casos de sarampión, el 98% en Estados Unidos, Canadá y México, once veces más que el año pasado. La misma entidad alerta también de 189 casos de fiebre amarilla, de los cuales 74 resultaron fatales, en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. En México, las autoridades anunciaron 809 casos de tos ferina en lo que va de año, con 48 muertes, y en Colombia, 242, la mayoría en niños menores de 5 años.
“Son situaciones diferentes”, explica el infectólogo Carlos Eduardo Pérez, de la Universidad Nacional de Colombia. En el caso de la fiebre amarilla, “hubo una baja en las tasas de vacunación y se disminuyó el monitoreo, con la aparición de un solo caso se deben activar todos los canales de contención”. “Con la tos ferina, es pérdida de vacunación en poblaciones adultas y migrantes”, agrega. Y, respecto al sarampión, el médico recuerda que es un mal que afecta sobre todo a México y Estados Unidos “relacionado con una información errónea” sobre la vacuna contra la enfermedad: en 1998, se publicó un estudio que sostenía la hipótesis de que la vacuna contra el sarampión provocaba autismo, algo que ya ha sido desmentido de forma rotunda, pero que caló profundamente en algunos lugares hasta hoy en día. En retrospectiva, es un ejemplo de que la desinformación alrededor de la salud también existía sin redes sociales.
Pero, aunque la fiebre amarilla, la tos ferina y el sarampión tengan contextos epidemiológicos diferentes, tienen una cosa en común: las tasas de una vacunación que ayudarían a contenerlas no son suficientes. De nuevo, en cifras de la OPS, solo un 16% de los países del continente americano llegan a la cobertura recomendable para evitar brotes de sarampión (un 95% de la población vacunada con dos dosis). La media regional es de un 87% de cobertura para la primera inyección y un 76% para la segunda.
“Durante las últimas cinco décadas, las vacunas han salvado 154 millones de vidas en el mundo y reducido la mortalidad infantil en un 41% en las Américas”, recordaba en una rueda de prensa el director de la OPS, Jarbas Barbosa. “Nuestro progreso contra las enfermedades prevenibles por vacunación requiere un compromiso firme y sostenido”.
Este compromiso tiene dos lados: que las vacunas estén disponibles y que las personas quieran vacunarse. “Hay un problema de suministro y de acceso a las vacunas”, recuerda Pérez. “La inversión en vacunación es necesaria”, igual que “los esfuerzos multinacionales para adquirir vacunas a precios asequibles”. Por ejemplo, la OPS cuenta con su Fondo Rotatorio, que ayuda a comprar estos fármacos de manera más ventajosa que si lo negociara cada país por su lado. “Sin el Fondo, los países pagarían al menos un 75% más por las 13 vacunas más comunes de la región”, recuerda Barbosa.
El reto: recuperar la confianza en las vacunas
Pero la otra cara de la moneda es la confianza en la inmunización. Y es un campo donde se libra una batalla desde la covid-19. “Fue muy claro durante la pandemia cómo de importantes son las vacunas para responder a una emergencia de salud pública”, recuerda el director de la OPS. Y, a pesar de eso, “los rumores que circularon” sobre los efectos nocivos de los fármacos “fueron nefastos”. Pérez asegura que “los discursos que vinculan la vacunación con un daño afectan mucho la confianza”. “Con el covid-19 pasó, y se relacionaba más con la ideología que con la evidencia científica”.
La mayoría de estos discursos vinieron -y siguen viniendo- desde la extrema derecha, desde la “gripezinha” de la que habló el brasileño Jair Bolsonaro, hasta la hidroxicloroquina que aseguró tomar Donald Trump para tratarse de la infección, sin que estuviera demostrada su efectividad, haciéndose eco de la desinformación que se extendió en redes sociales y discursos públicos. Alfredo Morabia, profesor de Epidemiología en las Universidades de Columbia y de la Ciudad de Nueva York y editor en jefe del American Journal of Public Health (AJPH), tiene una explicación contundente: “Atacan a la salud pública porque la salud pública es su enemiga”.

“La salud pública no puede funcionar si no alcanza a todos”, subraya Morabia, “tiene que ser universal”. Y eso “no es compatible con los discursos (…) que quieren dividir la población”, apuntala el experto en un momento en el que el congelamiento de los fondos de la agencia de ayuda exterior estadounidense, USAID, ha puesto en jaque los avances en la lucha de algunas enfermedades en África. “A los estadounidenses los vacunamos, pero a los no estadounidenses no, no funciona. La epidemia va a continuar”. Para el epidemiólgo, “esa es la raíz de todo”.
Sin embargo, Morabia tiene una dosis de optimismo. “Yo veo datos que indican que la población, en su gran mayoría, quiere ser protegida por la salud pública”, afirma. En cambio, las personas antivacunas “son una minoría (…) que es muy vociferante”, pero una minoría al fin y al cabo. El experto recuerda, por ejemplo, que la cobertura de vacunación contra la covid-19 en mayores de 65 años, el principal grupo de riesgo, en Estados Unidos llegó al 95%. “Es un éxito que sobrepasa todas las expectativas. La gente votó con sus brazos, no tenemos que especular”, remacha.
Esta minoría “vociferante”, sin embargo, es clave. El sarampión, por ejemplo, es una enfermedad mucho más contagiosa que la covid-19, y las tasas de vacunación altas son imprescindibles para evitar brotes. Un estudio de la Universidad de Stanford, el Baylor College of Medicine, la Rice University y la Texas A&M University, publicado el 24 de abril en el Journal of the American Medical Association (JAMA), dibujó distintos modelos para predecir qué podría pasar en Estados Unidos en distintos niveles de cobertura vacunal. “Si las tasas de vacunación siguen siendo las mismas (durante 25 años), el modelo predice que el sarampión puede convertirse endémico en unos 20 años”, concluyó.
Para contrarrestar los discursos antivacunas, Barbosa, de la OPS, pidió a los Gobiernos “estrategias de comunicación que traduzcan los datos científicos” al público general. “Cada vez más gente necesita más información, y necesita información transparente”, agregó. “No tenemos que discutir con la desinformación de los antivacunas, no vale la pena”, comenta Morabia, “pero tenemos que tener un discurso positivo explicando que las vacunas son útiles, han cambiado el mundo y hoy en día son esenciales para salvar nuestros hijos”.
El epidemiólogo reconoce que estamos en un periodo de “cansancio post epidémico” en el que la gente no quiere escuchar a hablar de inmunización y máscaras. “Es normal, es una transición hacia un nuevo periodo”. Un nuevo periodo en el que la región no olvide las décadas de enfermedad y mortalidad por enfermedades que, actualmente, se pueden prevenir. “¿Sabes que en 1900 hubieras perdido la mitad de tus hermanos y hermanas en sus primeros años de vida? Hoy en día, casi todos los niños con los cuales crecemos viven, y es en gran parte por las vacunas”, concluye Morabia.
Fuente: EL PAÍS