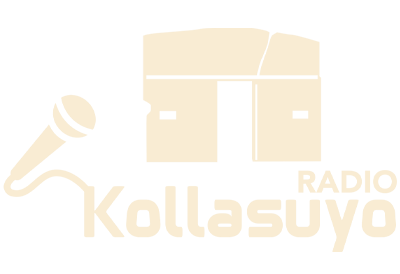Entre el tumulto de personas vestidas de blanco y negro, una mujer se desploma sobre una silla, al sol inclemente de Guayaquil. Su rostro, marcado por la desolación, parece estar lejos del bullicio que la rodea. Su cabello largo y entrelazado cae sobre sus hombros. Tiene la mirada vacía, perdida en algún lugar lejos de ahí. Unas mujeres la sostienen, le frotan agua mentolada en el pecho y la frente, la abanican, le soplan la cara, pero ella apenas responde. La gente le toma la mano y le susurra palabras de consuelo, ofreciéndole, en silencio, la compañía que la tragedia le ha arrebatado. Apenas logra asentir, agradeciendo sin voz lo que no puede expresar. Al preguntarle su nombre, responde este miércoles con voz quebrada: “soy la mamá de Nehemías Arboleda”. Nehemías Arboleda, el adolescente de 15 años capturado el 8 de diciembre por una patrulla militar, cuyo cuerpo fue encontrado días después, sin vida, en el manglar de Taura, a 50 kilómetros de su hogar. Otros tres niños que le acompañaban corrieron la misma suerte: Steven, Ismael y Josué.
Sus cuatro féretros salieron de sus hogares, cargados por familiares y amigos del barrio Las Malvinas. Un barrio de cemento y tierra, donde las casas diminutas, pintadas de colores, se apilan una junto a otra, sin árboles ni parques que suavicen la árida realidad. Como tantos otros sectores de Guayaquil, Las Malvinas está relegado al olvido del desarrollo, y la pobreza se extiende en las vidas de familias que luchan por sobrevivir en el comercio informal o con trabajos precarios que consiguen en el día a día. Allí, entre las calles estrechas y la desolación, crecieron los cuatro chicos a quienes les han arrebatado la vida de una forma brutal.
Los féretros atraviesan un cortejo de personas que, con flores en las manos y pancartas en alto, muestran los rostros de los niños y gritan consignas de justicia. El pueblo avanza hacia la sala comunal del barrio, donde el dolor se materializa en cada paso. Un grupo de músicos, con el alma puesta en sus instrumentos, toca el bombo, el cununo y el guasá, los tambores que resuenan con la herencia afrodescendiente. En su canto improvisado, la melodía se convierte en protesta: “El pueblo afrodescendiente está con mucho dolor, han matado a sus niños”. El coro, lleno de rabia y tristeza, repite una y otra vez.
Los niños fueron capturados por una patrulla de 16 militares la noche del 8 de diciembre en la Avenida 25 de Julio, que está a unas manzanas de sus casas. Los militares no estaban en un operativo oficial, regresaban a su base en Taura, tras escoltar un camión hasta la Aduana, que está ubicada en el puerto. Las cámaras de videovigilancia describen los cinco minutos que demoraron los soldados en capturar a los menores, que no pusieron resistencia. Los embarcaron en el balde de la camioneta blanca, boca abajo, sometidos y se los llevaron con dirección. Desde entonces no se conoció el paradero de los niños, hasta el 24 de diciembre, cuando la Policía de investigaciones sacó de una zona pantanosa de Taura sus restos calcinados.
La multitud toca los ataúdes, despidiendo a los niños con una mezcla de dolor y rabia. No pierden la oportunidad de clamar contra los militares, a quienes responsabilizan de su muerte. Entre los rostros marcados por la tristeza, se ven muchos niños y adolescentes que secan sus lágrimas. Todos tienen una historia con los chicos: “Somos amigos del fútbol”, “era mi compañero del colegio”, “era mi primo”…

Luis Arroyo, el padre de Ismael y Josué, lleva en el cuello colgadas las cuatro medallas que ha ganado su hijo en campeonatos de fútbol. Se sostiene de pie, abrazado por su familia. “¡Mis hijos!”, grita en el hombro de una mujer. “Hice todo lo que pude para cuidarlos y que estuvieran bien”, repite, desconsolado, como si esas palabras fuesen una plegaria en busca de perdón de no haberlos salvado. Aquel 8 de diciembre, su hijo mayor, Ismael, logró comunicarse alrededor de las 23.00, desde el teléfono móvil de un habitante de Taura a quien le tocaron la puerta por ayuda. Estaban golpeados y desnudos. El hombre, al que llaman “el samaritano”, hizo la llamada que permitió a Luis escuchar por última vez la voz de su hijo, el goleador del equipo del barrio. Luis hizo lo que cualquier persona haría, llamó a la policía para que los rescatara. Pero cuando llegó la patrulla, no los encontró. A los chicos se los habían llevado hombres encapuchados en motocicleta.
Fuente: EL PAÍS