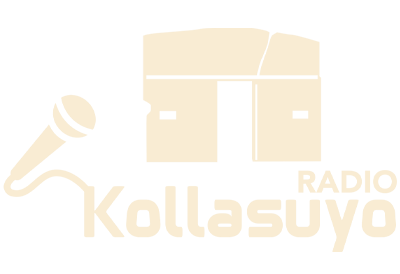He asistido en la Casa de América de Madrid al pase del primer capítulo de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, la serie que Netflix estrenará el 11 de diciembre de este año. No pretendo juzgar en base a una muestra el todo de este ambicioso proyecto cinematográfico —la mayor superproducción que se ha filmado nunca en América Latina— sino hacer algunas consideraciones sobre las distancias, a veces tan insalvables, que hay entre un libro y una película….
Una vieja boutade cuenta que unas cabras comen en un baldío películas, desde luego que las cabras comen de todo, y una le pregunta a la otra: “¿qué te parece?” A lo que la interpelada contesta: “estaba mejor el libro”. Para el espectador que ha leído el libro, siempre estará mejor el libro, y es a partir de este prejuicio que la versión en la pantalla de una obra literaria debe abrirse paso.
Y sobre todo en el caso de Cien años de soledad. Quien se sienta en la butaca puede no haber leído el libro, y, motivado, sale después a buscarlo para comparar. Pero esta es una novela que desde su publicación en 1967 fue leída con avidez y asombro por todo el mundo, porque desbordó los círculos habituales de lectores de libros literarios para pasar a las barberías, siguió siendo devorada por sucesivas generaciones de lectores cultos y profanos, en español y en todos los idiomas del mundo, y se mantiene en los programas escolares.
No hay entonces espectadores desprevenidos para este libro. Todos tienen en la cabeza sus propias imágenes de los personajes, y de la secuencia de la acción y de sus escenarios, y, por tanto, cada quien ha filmado su propia película. Necesariamente habrá de comparar, de cara a la pantalla, la versión que la superproducción le ofrece, con la que tiene en su memoria.
Porque el milagro de la literatura consiste en una transferencia de imágenes, de la cabeza de quien las concibe a quien las descifra a través de la lectura, para construir, a su vez, su propia imagen en su propia cabeza; y esa operación se hace a través del vehículo de las palabras. Nunca hay dos imágenes iguales, porque la imaginación es múltiple y nunca reclama fidelidades entre el autor y los lectores; y como tampoco hay un solo lector, habrá tantas imágenes como lectores.
Por tanto, toda obra literaria es una construcción verbal, y las imágenes en un libro están hechas a base de palabras. Y Cien años de soledad, más allá del membrete de realismo mágico, es una de las más espléndidas construcciones verbales de nuestro idioma.
El cine es, en cambio, una construcción hecha en base a imágenes, y la narración que corresponde a las imágenes nunca podrá ser sustituida por las palabras, digamos la voz de un narrador en off, porque esta clase de auxilio viene a ser una especie de rescate de las imágenes, cuando no funcionan. Otra cosa son los diálogos, que cuando en un libro son decisivos por eficaces, pasan íntegros al guion.
Pero aquí hay otra dificultad que Cien años de soledad presenta al guionista: en el libro no hay diálogos. Cuando un personaje habla lo hace con una frase muy rotunda, terminante, y entonces los diálogos hay que inventarlos, lo cual viene a ser un desafío mayúsculo: ponerse a la par del autor.
En una escena del primer capítulo que vimos, la voz en off nos está contando que en los años de fundación de Macondo “el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo”, mientras un niño desnudo, José Arcadio Buendía, recibe unas frutas de una vecina para que los lleve a Ursula Iguarán, su madre. Sabemos que son corozos por una mención de la vecina, o de la madre; pero es el momento en que las cosas no tenían nombre, con lo que se impone aquí es el silencio. La palabra la tiene la imagen, si aún no hay palabras.
Por el diálogo que siguió a la proyección nos enteramos de que la voz en off que narra es la de Aureliano Babilonia, el último de los Buendía; pero son las palabras de García Márquez, una interposición textual de la novela que fuerza a las imágenes a convertirse en una ilustración de la narración; dificultad agregada, porque la voz literal del autor se vuelve un pie de amigo que no deja a las imágenes hablar por sí solas.
El primero en desconfiar de que sus novelas pudieran ser eficaces en el cine fue el propio García Márquez, que vio como no cuajaban los buenos intentos con las versiones filmadas de otros libros suyos, y temía que la tentativa con Cien años de soledad no curara su escepticismo.
Es muy temprano saberlo con esta serie antes de terminar de ver los 16 capítulos de que consta, y ojalá, como se nos anunció al final del pase, cada uno de ellos sea mejor que el otro.
Fuente: EL PAÍS