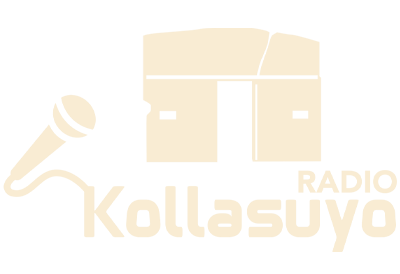Luis ya podía intuir que algo en su vida no andaba del todo bien cuando en vacaciones se escondía de su mujer en el baño para responder emails de trabajo. Lo mismo le debía ocurrir a Míriam, cuando se pasaba el día pensando en el momento en que su marido se metiese a bañar a las niñas, porque aprovecharía para atiborrarse de chocolate. Y a Pedro, que cada noche cenaba mecánicamente con su familia antes de mete…
rse en el despacho donde seguramente le dieran las cuatro o las cinco de la mañana viendo pornografía. Un cóctel variable de autoengaño, culpa y vergüenza les impedía ver con claridad que un impulso, una necesidad había tomado el control de sus días, lo ocupaba todo, por más que disimulasen llevando a rastras como podían unas rutinas, unos trabajos, una familia que, en realidad, se estaban quedando cada vez más relegados en su vida. Solo cuando tocaron fondo, consiguieron aceptar que solos no podían, que necesitaban ayuda; fue el día en que Míriam se “comportó mal” y vio “la cara de miedo de su hija”, cuando a Luis se le apagó la vista durante unos segundos conduciendo a 140 por hora por la autovía, o cuando Pedro se vio envuelto, en su búsqueda de sexo, en situaciones que juró que nunca se vería: “Lo siguiente ya era suicidarme, la cárcel, un manicomio o acabar debajo de un puente…”.
“Mientras existamos sobre la faz de la Tierra, existirán a su vez las adicciones como condición humana. Y la raíz adictógena siempre será la misma: la obtención del placer, el alivio del malestar o ambas”, escribe el psiquiatra Carlos Miguel Sirvent en una de las guías que han proliferado en los últimos años —esta, financiada el año pasado por el Ministerio de Sanidad— sobre las adicciones comportamentales. O, como prefiere el doctor José Luis Rabadán, adicciones sin sustancia, ya que no hay consumo de drogas de por medio, aunque con algunos tipos de alimentos procesados hay quien no estaría del todo de acuerdo. El caso es que se trata de comportamientos, actividades que consiguen, como las drogas, trastocar las conexiones cerebrales de algunas personas hasta someterlas.
“He tenido una relación compulsiva con las pantallas, con la tecnología, desde que soy niño”, cuenta Mateo, de 30 años, desde la costa Oeste de Estados Unidos. Cuando tenía 11 o 12, esperaba a que todos se fueran a la cama para bajar a hurtadillas al sótano, donde se pasaba la noche “jugando a juegos, mirando vídeos o memes”, hasta que a las cuatro o las cinco de la mañana volvía sigilosamente a su habitación. Pasaron los años y Mateo (que en realidad no se llama así; le hemos cambiado el nombre como a buena parte de los adictos que aparecen en este reportaje) siguió manteniendo en apariencia una vida normal a pesar de todo: sacaba buenas notas en la escuela, tenía amigos… Pero en su otra vida notaba cómo las cosas iban, poco a poco, a peor: se pasaba algunas noches en vela, se perdía alguna cita social importante porque estaba enganchado a la computadora, se enfada consigo mismo y se proponía parar, pero no podía…
Así, hasta que a los 21 años se vio a sí mismo una madrugada en un apartamento lleno de restos de comida basura por todas partes, tirado en el suelo, pegado a la pared en una especie de raro escorzo para poder robarle el wifi al vecino, completamente dolorido, muerto de calor, mirando vídeos para público infantil de un popular youtuber sueco y diciéndose a sí mismo: “Por favor, para, por favor, para”. “Pero después veía mi mano moverse y apretar en el siguiente vídeo. Me olvidaba otro minuto hasta que otra vez pensaba: por favor, que este sea el último. Y no podía parar… Hasta que perdí la consciencia”. Mateo estaba en el mejor momento de su vida, de la otra; acababa de mudarse a ese apartamento (por eso no tenía aún conexión a Internet) en una ciudad nueva para disfrutar de una prestigiosa beca para trabajar en un proyecto que era como un sueño cumplido para él. Y aun así… “Cuando me desperté al día siguiente, pensé: ¿qué mierda me está pasando? Esto es una locura. Es una tortura”.
Las adicciones trastocan el sistema de recompensa del cerebro, un circuito básico para la supervivencia de la especie, pues su misión es premiar (con placer) comportamientos beneficiosos —comer, descansar o practicar sexo…— para que den ganas de repetirlos. Como si fuera un termostato, el cerebro mide el nivel de placer con el que quiere recompensar en cada caso y lo regula segregando una sustancia llamada dopamina: cuanta más dopamina, más placer. Pero se trata de un mecanismo muy delicado, y hay cosas que pueden estropear el termostato y llevar esos valores de liberación de dopamina a niveles monstruosamente altos, a los que el cerebro no sabe responder con normalidad.
El cortocircuito cerebral que se produce es tan grande, que provoca una serie de reacciones en cadena —primero, la tolerancia hace que, cuanto más se consume, más cantidad haga falta para conseguir un efecto parecido, y después la abstinencia provoca un malestar que empuja una y otra vez de vuelta al consumo, para mitigarlo— que acaban afectando a otras áreas del cerebro que controlan los impulsos, la toma de decisiones, la regulación de las propias acciones, de las emociones… Así es cómo las drogas hackean todo el sistema. Y, aunque con diferencias y muchos matices en cada caso, es básicamente lo que le acaban haciendo, según apuntan cada vez más estudios, esas actividades placenteras normales que un día dejan de serlo, aunque probablemente después de un proceso mucho más largo.
De hecho, entre los usos recreativos y las adicciones suele haber un paso intermedio, recuerda Carlos Chiclana, psiquiatra y psicoterapeuta especialista en conductas sexuales compulsivas. “Entremedias, estaría lo que se llama el uso problemático: no llegas a tener síntomas de abstinencia y de una dependencia y un empleo de tiempo que genera toda esa sintomatología médica, pero sí te está generando ya consecuencias negativas en tu vida”. En el caso de la adicción a la pornografía, por ejemplo, “empeora notablemente la vida sexual” y, además, “favorece que se pueda desarrollar una adicción”.
Además, a diferencia de las drogas, los impactos físicos no son tan evidentes en estos casos, haciendo casi imposible en muchas ocasiones establecer desde fuera, incluso para las personas más cercanas, conexiones de causa-efecto hasta que el trastorno es muy grave. Esto, deja todavía más solos a estos pacientes en un viaje de subjetividad, relatividad, emociones desfiguradas y conexiones mentales averiadas.
Pedro empieza describiendo así su viaje hacia la adicción al sexo: “Al principio, esto que luego se convierte en enfermedad es una solución, es decir, es puro placer. Todo problema que tengas, te metes aquí y desaparece. Cuando entras, lo haces por la puerta grande, todo son luces, todo es decorado. Es que no le encuentras nada malo, porque encima te crees más listo que nadie: soy el que más lo hago, el que más disfruta y encima no se nota, porque cuando quiero me escondo ahí dentro y, cuando salgo, nadie sabe nada, no tengo la nariz roja ni las venas hinchadas…”. Durante mucho tiempo, Pedro mantuvo una vida oficial, con un buen trabajo, dinero, mujer e hijos. “Pero luego estaba ese otro mundo aparte donde te tienes que sumergir para cuando estás muy tenso, que te permite darte tu momento de satisfacción”.
A medida que pasan los años, los estímulos que activan al monstruo cada vez tienen más que ver con apagar un sentimiento negativo que con la búsqueda de uno positivo. “A veces, me provoca más detonante una alteración emocional. Un enfado, una riña, un odio, una vergüenza, un resentimiento es mucho más fuerte que, a lo mejor, el que una persona se me ponga por delante con poca ropa”. Pedro tiene 62 años y hace siete que se recupera de su enfermedad en un grupo llamado Sexólicos Anónimos (SA), una de las muchas asociaciones llamadas de 12 pasos que replican los principios de Alcohólicos Anónimos.
Centran la recuperación en torno a esa docena de mandamientos —del “admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables” hasta el “….tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos”— que trabajan en reuniones abiertas y cuentan con un padrino del que echar mano en los momentos de flaqueza. Básicamente, donde dice alcohol, ponen internet o trabajo, juego, comida, sexo… Sin terapeutas ni doctores, simplemente hablan entre ellos, durante y después de las reuniones, y se repiten su gran mantra de solo por hoy: no voy a pensar en ayer ni en mañana, me voy a concentrar en no caer hoy. Así, poco a poco, van desenredando la madeja e identificando las señales de alarma que en su día no supieron ver.
“Fue como una especie de resurrección, porque pude hablar por fin con alguien que me entendía a la primera. Y cuando yo escuché su testimonio dije: no puede ser, ya somos dos en el mundo, y yo pensaba que solo me ocurría a mí”, explica Pedro sobre SA. Esta asociación tiene una veintena de grupos repartidos en 15 ciudades españolas. Y la inmensa mayoría son hombres.
Al contrario que en Comedores Compulsivos Anónimos —la sección española de OA, siglas en inglés de organización internacional Overeaters Anonymous— , casi todas mujeres. Han permitido a El País Semanal, con el compromiso de respetar el anonimato, asistir a dos de sus reuniones en los últimos meses: una presencial en una parroquia de Madrid y otra por videoconferencia del grupo de bulimia y anorexia. Allí conocimos la historia de mujeres que estuvieron al borde de la muerte por no poder parar de comer, que encargaban comida a domicilio para cinco y se la comían de una sentada, que han “podrido armarios” escondiendo comida o han engullido alimentos rescatados de la basura.
Estamos en una impersonal sala de una parroquia de un popular barrio madrileño. Sentadas alrededor de una mesa llena de folletos, hay media docena de mujeres desde la mediana edad a la los setenta y tantos. “Esta reunión de la mañana es la de las marujis, igual en la online encuentras a compañeras más jóvenes”, dirá luego una de ellas. Pero ahora estamos todavía en mitad de la reunión, que consiste en ir leyendo alternativamente los textos de referencia y comentando a continuación lo que les sugiere lo que acaban de leer.
—”Aprendimos que no es la falta de la fuerza de voluntad lo que hace de nosotros comederos compulsivos”. Bueno, yo me quedo aquí ya… Soy Paloma y soy comedora compulsiva.
—Hola, Paloma.
—Yo soy una persona con una fuerza de voluntad terrible en todo. Antes, cuando me decían, con el tema de la comida, si es que no tienes voluntad… Pero ¿cómo que no? Pero si tengo una fuerza de voluntad tremenda, me pongo y me pongo y consigo todo lo que quiero. Cuando descubrí OA, fue una liberación absoluta; no era la fuerza de voluntad, sino que yo sola no podía, que solo podía con un poder superior que para mí es este grupo…
Como el que se pone ciegamente en manos del tratamiento que les ofrece el psicólogo o el psiquiatra, en estos grupos de 12 pasos se ponen en manos de “un poder superior”. Para unas es una metáfora abstracta de las reglas, los pasos y la fuerza sanadora de la hermandad de apoyo. Otras, sin embargo, abrazan toda la parte religiosa de la propuesta, con Dios en el centro.
Durante la reunión no se puede nombrar ninguno de los “alimentos compulsivos” ni comentar las intervenciones de las demás. Eso ocurre en la posreunión, cuando cada una puede hablar más despacio con quien se haya sentido más identificada o dar algún consejo. En ese momento, Míriam cuenta la historia de su adicción:
—Yo empecé a comer compulsivamente por los estudios. No me sentía capaz de estudiar para un examen. Me escondía los alimentos el día anterior, me lo comía y ya me sentía preparada. Eso era con 16 años. Pero cada vez lo vas necesitando para más cosas, hasta que llega un momento en que lo necesitas para enfrentarte a absolutamente todo, a la tristeza, a sentirme mal contigo misma. Al principio, ese placer o esa pausa te dura más, pero cada vez es más corto. Y es cada vez peor, cada vez compensa menos, pero no puedes dejar de hacerlo. Por lo demás, tenía mi vida con mi marido, una niña, el trabajo, la economía… Estaba todo bien. Pero yo me metía en el baño a llorar porque me sentía fatal. Mi marido llegó un día con un test que había encontrado por internet: “Míralo, hay unas reuniones en Madrid…”. Lo hice y, de las 15 preguntas, 13 fueron positivas. Pero, aun así, dije que no, que yo no tenía ningún problema con la comida.
No es fácil identificar el problema, ponerle nombre y aceptarlo. Tanto las asociaciones de anónimos como otros recursos médicos y asistenciales ofrecen ese tipo de test para como un primer acercamiento a la gravedad de la conducta. El de OA pregunta cosas como: “Cuando mis emociones son intensas —ya sean positivas o negativas— ¿me descubro buscando comida?”.
En todo caso, reconocer el problema no suele ser suficiente para buscar ayuda, explica Giulia Testa, miembro del Grupo de Investigación en Adicciones Comportamentales de la UNIR. Habla de tres fases: en la primera, el adicto no reconoce que tenga un problema; luego, cuando por fin es capaz de hacerlo, seguramente no tenga aún la motivación suficiente para enfrentarse a un tratamiento; esta llega algún tiempo después. A Míriam le ocurrió durante unas vacaciones:
—Yo tenía las dos niñas pequeñas, una con meses y la otra de tres años. Y con la mayor un día… Pues no actué bien. Y al ver su cara de miedo, me dije: no quiero. Le dije a mi marido: ¿dónde tengo que ir para no volver a sentir esto? Y vine a las reuniones, pero yo no sabía lo que era la comida compulsiva y pensaba: si yo he hecho todo solo en mi vida, y he conseguido lo que he querido, esto lo voy a hacer igual; me compro los libros que haya de comprar, vengo dos días y me voy para mi casa. Pero no funciona así, y seguí cayendo y cayendo hasta que tuve que agachar las orejas y decir: venga, ¿qué tengo que hacer? Pero fue por pura desesperación.
El camino de estos pacientes suele estar empedrado de fracasos que incluyen tratamientos distintos hasta dar con la fórmula que le sirve a cada uno. Además, tienen que enfrentarse a la incomprensión generalizada, pues a muchos no les cabe en la cabeza que una actividad tan normal y cotidiana pueda convertirse en un problema de ese calibre: “Te cansas de explicar: ‘Mamá, que esto no es una dieta, es que si me como este trozo, cuando llegue a mi casa voy a vaciar la nevera…”, cuenta Míriam. Y añade Mari Carmen: “Con el resto de adicciones, tú la metes en una jaula, echas la llave y la tiras para siempre. Con la comida, tienes que abrir la jaula tres veces al día. Tienes que estar toda la vida enfrentándote a ella”. Por ejemplo, con el tiempo van aprendiendo que, cuando sienten la urgencia de comer compulsivamente, lo primero que deben hacer es repasar mentalmente qué les pasa, por qué están tristes, con quién han discutido…
Antonio es ludópata y asegura que, en su caso, nunca hubo de por medio una búsqueda de placer, solo de alivio. Recuerda que la primera vez que perdió el control con las tragaperras fue poco después de que naciera su segundo hijo, prematuro y con muchos problemas de salud; murió a los pocos meses. “Salí a cenar y me lie en una máquina que había en el restaurante. Y todo el dinero que tenía me lo fundí, lo que había en la cuenta, lo saqué y me lo gasté. Ahí fue cuando empezó. Tendría 23 o 24 años”, cuenta, ya sexagenario, en una cafetería del norte de Madrid. A partir de ese momento, jugar era apretar el botón de pausa en su cabeza y la música del cacharro era el interruptor. “Cuando me ponía delante de una máquina, los problemas acababan. No pensaba en nada, solo en el sonido, si estaba caliente, si caían las campanas. Estabas tú y la máquina, nada más”.
Después de media vida de centro en centro en centro, tratando de mejorar y recayendo —aún debe unos 40.000 euros de la última vez que se enganchó con los microcréditos rápidos que se conceden online—, Antonio se recupera desde hace algunos años en la Fundación Hay Salida. Abierta en 2010 en Madrid por el doctor Luis Carrascal para ofrecer tratamiento a personas sin recursos, sus terapias de grupo en los bajos de un edificio cercano a Plaza Castilla juntan a pacientes con todo tipo de adicciones; hoy son unos 40 divididos en varios grupos. “Alcohol, drogas, compras compulsivas, sexo… Al final, funciona porque todas se parecen. Nos une que no podemos parar, aunque estemos viendo que nos estamos machacando. Todos tenemos algo que nos falla desde siempre”, explica. Él es uno de los más veteranos y trata de ayudar a los demás. A veces, sobre todo al principio, le llaman para pedir consejo y apoyo. “Les digo que aguanten, ¿qué les voy a decir? Que sigan la rutina. Tienes que dejar que tu vida la manejen los terapeutas, por lo menos durante los primeros años. Que sigas un ritmo, te levantes todos los días a una hora, vayas al paseo, a la terapia por la mañana, al gimnasio por la tarde y luego leas un libro, hagas el crucigrama, que mantengas tu mente ocupada”. En la fundación, lo primero que hacen es cambiar el smartphone por un teléfono básico con un número nuevo. “Y al menos el primer año no hay ni vacaciones ni Navidades ni nada. Nada que sea un estímulo fuerte. Tienen que crear nuevos recuerdos”, dice Antón Durán, director de Hay Salida.
Antonio cuenta que, en todos sus años de adicción, él nunca fue capaz de ir a pedir ayuda por sí mismo, siempre le han empujado: su hermana, su exmujer, sus hijas. La última vez, además, se le había mezclado todo con otra adicción nueva adquirida en las casas de apuestas: el alcohol. No es raro que estos pacientes sufran dos adicciones a la vez, normalmente una con y otra sin sustancia. También el alcohol fue durante algún tiempo el problema de Marta, en este caso, mezclado con una fuerte adicción a las compras.
Marta tiene 50 años y cuenta desde una capital de provincia de la mitad norte de España que lo suyo empezó en 2019. Con una depresión. “Tuve a mi segunda hija y pasaba muchísimo tiempo sola con ella, porque mi marido trabajaba un montón. Empecé a beber mientras estaba con la niña. Y luego empecé también a comprar”. Compraba por internet y se gastaba más de lo que ganaba al mes —tenía una reducción de jornada para cuidar de su hija—, de manera que los ahorros se fueron esfumando. “Compraba sobre todo ropa, pero también cremas cosméticas caras. Me gastaba 300 o 400 euros cada vez. Me compraba blusas o abrigos que no me gustaban. Faldas y vestidos largos, que los odio…”. El oscuro viaje de Marta duró mucho menos que en otros casos, pues a los seis meses ocurrió algo que le impulsó a buscar ayuda: un día se fue a beber a un bar y se llevó con ella a su hija de dos años: “Mi hijo mayor, que entonces tenía 14 años, no sabía dónde estaba. Se preocupó y se puso a llamar a todo el mundo. Mi hermana tampoco me localizaba. Aparecí en casa a las dos de la madrugada; la niña, sin cenar…”. En el médico, la derivaron a la red de atención a las adicciones Unad y empezó el tratamiento. “Realmente me costó menos dejar de beber, porque con la bebida como que haces más daños. Con las compras, pues afectaba a mi economía, pero tampoco me parecía para tanto…”.
Sean las condiciones previas o creadas en el transcurso de la adicción, no es raro encontrar entre estos pacientes trastornos depresivos y de ansiedad. Entre la media docena de especialistas y la veintena de adictos con los que hemos hablado para escribir este reportaje abunda la idea que ya había algo roto en sus vidas, muchas veces desde la infancia, que acabó manifestándose en la forma de adicción.
En general, en el camino hacia la adicción entran en juego tanto factores biológicos —predisposición genética, de desarrollo neurocognitivo, de salud mental— como ambientales: entorno, facilidad de acceso… Y, aunque es imposible saber en qué grado cada uno de esos componentes pesan e interactúan en cada caso, parece claro que cuando se conjugan de una cierta manera —predisposición a la búsqueda de sensaciones, un entorno determinado y unas carencias afectivas, algún problema de salud mental…— te pueden hacer caer en más de una adicción.
De hecho, según la psicóloga Susana Jiménez Murcia, esos factores de riesgo son la clave para entender la caída final, el salto del uso problemático, que puede afectar a muchas más personas, hasta la adicción, que realmente afecta a una parte muy pequeña de la población. “Es posible que en muchos casos temporalmente estemos haciendo un uso excesivo que ya tenga alguna consecuencia en nuestra vida, pero si no hay otros factores de riesgo, nos acabaremos autorregulando”, asegura Jiménez, directora de la Unidad de Juego Patológico y otras adicciones conductuales del hospital de Bellvitge, en Barcelona, que ha atendido a más de 5.000 pacientes en las últimas dos décadas.
Es muy difícil ponerle cifras al fenómeno de las adicciones sin sustancia, pues los estudios de prevalencia varían enormemente dependiendo de las definiciones que se utilicen —todavía en discusión dentro del mundo científico—, y de los instrumentos de medición, si ha habido evaluación clínica o los sujetos han reflejado su autoimagen. Pero lo cierto es que en algún lugar entre las 4.000 personas que están en tratamiento en España y los millones de los que hablan algunos las trabajos —una reciente revisión de 94 estudios con 237.657 participantes de 40 países calculaba que podían afectar al 11%—, se encuentra una realidad que genera cada vez más preocupación. Especialmente por cómo puede afectar a los más jóvenes ese abuso de las tecnologías, tanto como objeto en sí de la compulsión, como convertido vehículo facilitador de otras: apuestas, videojuegos y compras online, páginas de pornografía…
En el caso de la pornografía, es indiscutible que las tecnologías, por la facilidad de acceso, la inmediatez del estímulo y el aislamiento que permiten, “nos expone más”, dice la investigadora Giulia Testa. Carlos Chiclana no culpa solo a la tecnología, pero habla de un “tsunami que ya nos está pasando por encima”. “Y no solo con la pornografía, porque esta también lleva a veces a aumentar otro tipo de conductas poco saludables, lo cual vuelven a facilitar otras aplicaciones como Tinder”, añade.
El psiquiatra Francisco Ferre, por su parte, insiste: “Soy un defensor de las nuevas tecnologías, creo que tienen más cosas buenas que malas. Pero hay que regularlas. Igual que cuando llegaron los coches hubo atropellos hasta que llegaron las normas de circulación, los semáforos”. Ferre es el director de la unidad de adicciones comportamentales AdCom del Hospital Gregorio Marañón, creada hace dos veranos por la Comunidad de Madrid para atender a pacientes e investigar los trastornos por juego, videojuegos, sexo, compra compulsiva y redes sociales. En su primer año atendieron a algo más de 600 personas, el 47%, menores.
Todos los miembros de la incipiente asociación de Adictos al Trabajo Anónimos —son 14, la mayoría empresarios y autónomos, pero también hay un ama de casa y un youtuber— tienen de 50 años para arriba. “Lo cual no quiere decir que no haya gente más joven con este problema, lo que pasa es que no son conscientes, este es un camino muy largo”, opina Luis, uno de sus impulsores.
Luis era un empleado de alto nivel en una empresa con clientes en todo el mundo, muy bien valorado por sus jefes porque trabajaba como una bestia: siempre ganaba los bonus de productividad. Ya llevaba tiempo con ataques de ansiedad, síntomas de cansancio crónico —“Llegaba el fin de semana y no quería hacer nada con la familia porque no podía ni moverme, y encima el lunes seguía cansado”— cuando llegó la pandemia. “Y entonces peté”, resume. Con todos los compañeros del departamento de baja temporal, pasó de atender a 90 clientes a casi 400. “Ni vacaciones ni fines de semana, me acostaba con el ordenador y me levantaba con él”. Así, se fue multiplicando el estrés, los ataques de ansiedad; perdió 17 kilos en un año. Pero seguía sin darse cuenta de que aquello se le había de las manos.
Incluso después de aquel momento fatídico en que se le nubló la vista y todo se volvió negro mientras conducía a toda velocidad por la autopista, cuando al día siguiente la doctora le dio una baja de 15 días, él respondió: “No, no, no, no. Yo tengo que trabajar, ¿quién va a atender a mis clientes? Yo venía a que me diera unos lorazepanes”. Por suerte para él, los médicos le obligaron a parar, aunque aún se pasó tres meses de baja y trabajando a escondidas.
Poco a poco, empezó a mejorar, a ir las reuniones online que organiza Workaholics Anonymous desde Estados Unidos y a darle vueltas a la idea de montar la asociación en España. Hasta ahora, han ido traduciendo materiales y ya tienen alquilado un local en una parroquia en el norte de Madrid. Cada semana, Luis manda a su padrino su plan de actividades, con horarios y descansos destallados para los siguientes siete días.
Sabe que esto es para toda la vida y que no puede despistarse, porque entonces su enfermedad encuentra nuevas vías de entrada. “Yo ya no tengo un trabajo remunerado, pero como tengo varias casas que alquilo, de repente me encuentro a mí mismo mirando en Idealista hasta la tres de la madrugada. O me pongo a pintar una valla de casa y me dan las 11 de la noche”. Se trata de reajustar, identificar los detonantes, eso que hace que, cuando empiezas, no puedas parar. Por eso, de primeras, él jamás acepta un compromiso nuevo que pueda suponer más de tres horas un día o de media hora a una hora más de un día; se da 48 horas para pensárselo y consultarlo con su padrino.
Y, por eso, Pedro, de Sexólicos Anónimos, suele ir por la calle revisando las hierbecillas que crecen en las grietas de las aceras para no visualizar tentaciones. Y Marta pide a su madre o a su hermana que la acompañen cada vez que tiene que ir a comprar y evita como sea pasar por delante de una tienda de ropa específica que no está lejos de su casa.
Fuente: EL PAÍS